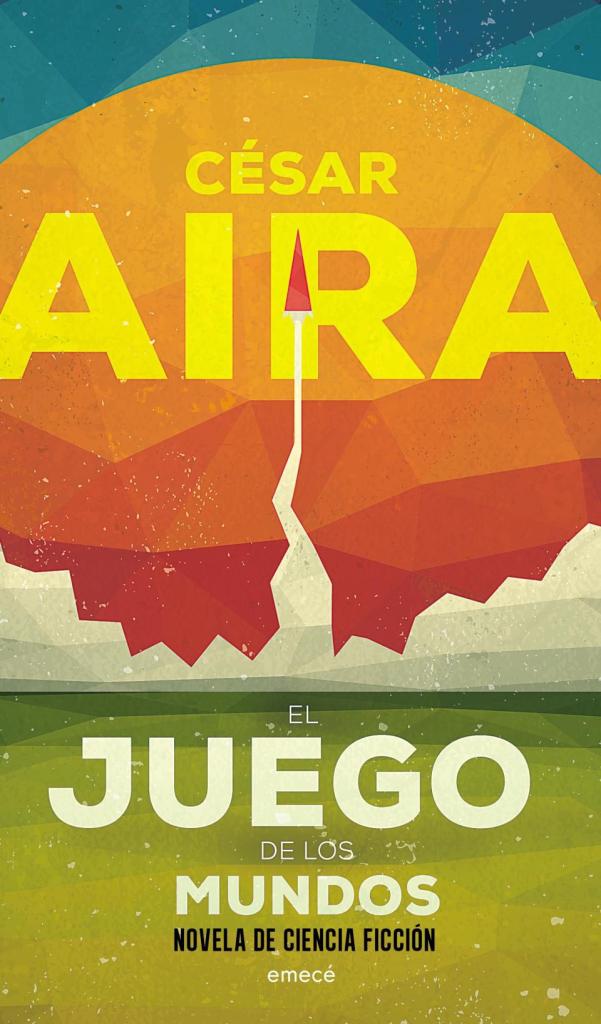Encuentros tempranos
Durante tres años estudié alemán en el Goethe Institut, que coincidieron con mis tres primeros años de educación superior. La biblioteca del Goethe era (y supongo que lo sigue siendo) espectacular. Podría escribir muchas páginas recordando lo que leí gracias a ese espacio y mis regulares conversaciones con las bibliotecarias, unas señoras adorables y estrictas que me permitieron leer a Franz Werfel, a quien consideraban un autor muy menor, indigno de un lector como yo (cof, cof), solo cuando les dije que Thomas Mann hablaba de él en algún artículo. El asunto es que en estos días he recordado especialmente un libro de Martin Walser, Descripción de una forma. Ensayo sobre Franz Kafka, que saqué de aquellas estanterías. Lo editó Sur en Argentina en 1969 y luego la mexicana Coyoacán en 2000; cuando ya estaba embarcado en la escritura de este texto, supe de la existencia de un ejemplar de esta última edición en la librería Palmaria. Como creo que hay que honrar esas coincidencias fui a comprarlo, porque quería citar su punto de partida (lo único que recordaba), pero cuánto mejor era hacerlo a partir del texto y no del recuerdo de una lectura hecha hace décadas, y reescribir lo ya avanzado.
Por supuesto, lo que yo recordaba no se parecía en nada a lo que efectivamente escribió Walser. Pensaba que su tesis era que la obra de Kafka permanecía incólume al lado de la montaña de interpretaciones que no cesaba de crecer (y con la arrogancia de la juventud me preguntaba, en el pasado, que para qué había escrito entonces Walser otro libro más para sumarlo a la montaña). Lo que sostiene es mucho más razonable: que hay que considerar a Kafka en su calidad de poeta, sin someterlo a las determinaciones de la biografía y sacándolo de “la multitud de comentarios teológicos, sociológicos, psicológicos, y tantos otros ajenos a la creación poética” que su obra ha suscitado. Es interesante que Walser sostuviera todo esto en 1951, antes de la emergencia del estructuralismo en los estudios literarios. El libro es su tesis de doctorado, que publicó como libro diez años después, y de algún modo anticipa tesis como las que Tzvetan Todorov sistematizó en su ensayo “Poética”, que apareció en Qué es el estructuralismo (la edición francesa es de 1969; la versión en castellano, de 1971). Dice Todorov que el objeto de estudio de la actividad estructural es la literariedad, esto es, aquello que constituye a la obra en literatura; “la obra se encontrará, entonces, proyectada sobre algo distinto de sí misma, como en el caso de la crítica psicológica o sociológica; sin embargo, ese algo distinto ya no será una estructura heterogénea, sino la estructura del discurso literario mismo. El texto particular solo será un ejemplo que permita describir las propiedades de la literariedad”.
Ecos
Perdón por recordar estas añejeces, que de todos modos me interesan como capítulos de la historia de las ideas. Todo esto puede sonar marciano en nuestros días, porque la discusión teórica y científica ha continuado avanzando a velocidades cada vez más altas. En su novela Sobre la belleza, Zadie Smith lleva a cabo una sátira implacable de la academia estadounidense, que se puede resumir a la perfección en este par de párrafos (Zora es una alumna brillante y Claire, la profesora):
Pero Zora ya había dejado de escuchar. La erudición de Claire la fatigaba. Claire no sabía nada de los teóricos, ni de las ideas, ni del pensamiento de ahora mismo. A veces, Zora dudaba de su condición de intelectual. Para ella, todo estaba «en Platón», «en Baudelaire» o «en Rimbaud», como si todos tuviéramos tiempo para estar leyendo lo que se nos antojara. Zora parpadeó con impaciencia, rastreando visiblemente el discurso de Claire, al acecho de un punto o, cuanto menos, un punto y coma por el que volver a introducirse.
—Pero después de Foucault —dijo aprovechando la primera ocasión—, ¿en qué queda todo eso?
Volvamos a Walser. En el epílogo de 1961 ahondó en su tesis: “en aquellos años se habían publicado un sinfín de ensayos que tomaban algún rasgo de la obra de Kafka, lo aislaban de su contexto, lo introducían en el tiempo y en la realidad y lo aprovechaban para alguna pequeña excursión en el campo de la crítica cultural”. Walser también sostiene que las novelas de Kafka no son tales, sino epopeyas, no en el estilo irrepetible de las griegas, pero sí como parte de un género que hermana El proceso y El castillo con, por ejemplo, El Quijote. Tengo que decir también que su libro es bastante árido, pero también interesantísimo si se busca una lectura sistemática y acuciosa de lo que se conocía de Kafka en alemán a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta. Porque aquí entroncamos con otras dos historias. La de Max Brod es una; Walser lo trata con indisimulado desprecio, pero quién podría dejar de agradecerle que no lanzara los manuscritos de Kafka a la chimenea. La otra es la historia de los modos de leer a Kafka. Quizá el lejano eco del libro de Walser me resonó en la cabeza por aquello de los comentarios teológicos y la interpretación fuera de contexto de algún rasgo de su obra para fines de crítica cultural, porque precisamente estaba leyendo un libro muy reciente donde la relación de Kafka con el judaísmo (como religión e ideología) es un asunto clave, de aquellos que Walser habría dicho que no correspondían por estar fuera de la obra. Y es crucial porque se cruza con la herencia material de miles de hojas manuscritas o mecanografiadas que Max Brod tenía en su poder y que llevó desde Praga a Palestina poco después de la ocupación alemana de Praga.
El amigo Max
El libro que desencadenó estas asociaciones es El último proceso de Kafka. El juicio de un legado literario (Ariel, 2019), de Benjamin Balint. La historia que narra es digna de Kafka, el autor cuyo apellido se convirtió en adjetivo, y tiene varios posibles puntos de partida. El primero es el momento de la muerte de Kafka, cuando Max Brod desoyó sus deseos de que quemara toda su obra. Dice Reiner Stach, el autor de la biografía canónica de Kafka (que le tomó más de 10 años de investigación y tiene cerca de 2300 páginas en la edición castellana de Acantilado), que el escritor destruyó un número de obras “que no cabe determinar con precisión, pero considerable en cualquier caso”. Algunas las quemó, delante de sus ojos, Dora Diamant, la actriz alemana que conoció poco menos de un año antes de su muerte y que fue su última compañera. Pero ella también conservó algunos manuscritos de Kafka, entre ellos los de 36 cartas y algunos cuadernos que la Gestapo le arrebató en una redada de 1933. Sin embargo, aun quedaban muchísimos papeles cuando Brod entró a la pieza de Kafka tras el funeral de su amigo y suscribió con Hermann Kafka, el padre, “un contrato que otorgaba a Brod el derecho a publicar póstumamente las obras de Franz”. En los cajones del escritorio de Kafka, repletos de hojas y carpetas, había dos notas dirigidas a él: una, con la orden perentoria de quemar todo; y otra, que Brod creía que era anterior, en donde Kafka detallaba qué parte de su obra podía permanecer. Su amigo, ya se sabe, no obedeció aquellas instrucciones, pero justificó largamente su traición. El capítulo que Balint le dedica al asunto es uno de los más interesantes del libro, porque pone en juego cómo se veía Kafka en cuanto escritor y cómo lo veía Brod (pero también otros, como el editor Kurt Wolf, Karl Kraus y Kurt Tucholsky, entre otros).
Sea como sea, valgan o no los argumentos de Brod, estamos muy agradecidos de sus decisiones. Balint alterna la historia de los sucesivos y prolongados juicios a que dio lugar la herencia de Brod con la de la amistad entre este y Kafka. Es tan frecuente el menosprecio a la particular figura del amigo más cercano que no dan ganas de quebrar alguna lanza por él. Ciertamente, quería triunfar; según Balint, a los 18 años, en su primer año de universidad, dio una charla sobre Schopenhauer “ardiendo en deseos de impresionar”. Entre el público estaba un estudiante de segundo año, impecable en su traje oscuro, que al final se acercó a Brod y se ofreció para acompañarlo hasta su casa. En esa caminata, que hizo varias veces el camino entre sus respectivos domicilios, nació una amistad profunda e indestructible, sobre la base de afectos genuinos y generosos. Es cierto que cuando Brod presentó a Kafka al editor Kurt Wolff, el primero en editar a Kafka, le produjo “una impresión que jamás se me ha borrado: el empresario presenta a la gran estrella que acaba de descubrir”. Pero agrega, un par de páginas después, que aquel primer libro impreso de Kafka en su catálogo “jamás se habría compuesto ni enviado sin la incansable insistencia de Max Brod”. Este último publicó los Escritos Completos de Kafka entre 1935 y 1937, en Berlín y Praga, y coronó la serie con una biografía de su amigo.
En torno a una biografía
Reiner Stach cuenta que el recitador Ludwig Hardt, que conoció bien a Kafka, “escribió que Brod se comportaba en su biografía como un tutor: como si le diera reparo dejar al lector a solas con Kafka”. Mucho más tajante y ácido fue Walter Benjamin. Su extensa recensión de la biografía está en una carta que le envió a Gershom Scholem, el gran estudioso de la cábala del siglo XX y muy amigo de Benjamin, el 12 de junio de 1938, desde París. Ambos coincidían bastante en su apreciación de Kafka, aunque también tenían notorias diferencias; más adelante cito la opinión de Scholem, pertinente por la indagación sobre Kafka y el judaísmo durante el juicio por los papeles de Max. Lo que me interesa ahora es la opinión de Benjamin sobre el libro de Brod:
Brod carece de la noción de rigor pragmático que es de esperar en una primera biografía de Kafka. «Nada sabíamos de hoteles de lujo; sin embargo, estábamos despreocupadamente alegres» (p. 128). A consecuencia de una considerable falta de tacto, de noción de los umbrales y las distancias, se deslizan en el texto, que por su objeto estaría obligado a cierta compostura, rutinas de folletón. Esto es menos el motivo que el testimonio de en qué alto grado le ha sido negada a Brod toda visión verdadera de la vida de Kafka.
No sé si se puede escribir una crítica más demoledora de una biografía escrita supuestamente por quien mejor conocía a Kafka. Cuando se conoció la carta de Benjamin —recién en 1980—, fue también motivo de duras polémicas, pero sin duda que hay, como apunta el filósofo, algún grado de misterio inexplicable en la amistad entre dos personas tan radicalmente distintas. La historia de la correspondencia Benjamin-Scholem, por otra parte, es también larga, intrincada y, finalmente, muy determinada por el azar. Es muy larga para contarla acá, pero, como en tantos otros casos, leemos lo que sobrevivió a los tiempos y esa criba es, a veces, muy injusta.
La edición Brod y la edición crítica
En nuestros días, tenemos que tener en cuenta que todas las intervenciones de Brod en la edición póstuma de las novelas, los diarios y todo tipo de escritos de Kafka, las supresiones, las reescrituras (en materia de puntuación, por ejemplo), las omisiones, las arbitrarias decisiones en el orden de capítulos y párrafos, fueron ampliamente subsanadas mediante un largo trabajo que culminó con la edición crítica de las Obras Completas de Kafka que apareció en Alemania en 1982, base, a su vez, de la estupenda edición que publicó Galaxia Gutenberg entre 1999 y 2003 en tres tomos (Novelas, Diarios, y Narraciones y otros escritos). En 2018 aquel proyecto tuvo una esperadísima continuación con el primer volumen de la correspondencia, de 1.320 páginas, que recoge el periodo 1900-1914, de nuevo conforme a exigencias editoriales que no tienen algunas compilaciones anteriores (a Milena Jesenká, a Felice Bauer, a Max Brod). Los tres primeros volúmenes están también disponibles en ediciones de bolsillo.
Queda ya para la investigación literaria y cultural cuánto de las ediciones Brod influyó en la imagen de Kafka como escritor; un caso ejemplar es el que describe J.M. Coetzee en Tierras extrañas, en el capítulo “Traducir a Kafka”. Allí muestra cómo las presentaciones de Brod influyeron en sus primeros traductores al inglés en los años veinte y treinta, el poeta escocés Edwin Muir y su esposa Willa, aprendices tardíos del alemán: Muir, dice Coetzee, “consideraba que su labor no era solamente traducir a Kafka, sino también la de guiar a los lectores ingleses a través de textos nuevos y difíciles”. De ahí que las traducciones de los Muir vinieran provistas de prólogos en los que Edwin, que confiaba plenamente en el amigo y editor de Kafka, Max Brod, lo explicaba todo acerca de Kafka. Estos prólogos demostraron ser tremendamente influyentes, porque en ellos se presentaba a Kafka como un “«genio religioso… en una época de escepticismo», como un escritor de «alegorías religiosas» preocupado por la dimensión inconmensurable de lo humano y lo divino”. Esta concepción influía, agrega Coetzee, en las palabras escogidas para traducirlo, a lo que se suma que las versiones de los Muir, que han sido monopólicas en Estados Unidos (no en el Reino Unido, en donde hay nuevas traducciones), se basaban en un original propuesto por Brod, “que era inaceptable según los estándares académicos de calidad”. El catálogo de errores en la traducción de los Muir es inagotable, pero esa gran línea de interpretación de Kafka como un escritor religioso no es exclusiva ni de Brod ni de ellos. Gersom Scholem pensaba que hay tres textos canónicos fundamentales para el judaísmo: la biblia hebrea, el Zohar (el principal libro de la cábala) y las obras de Kafka. Con esta afirmación regresamos al libro de Balint y a los argumentos que se esgrimían para que los jueces tomaran decisiones sobre el legado de Brod. El capítulo que Balint le dedica a Max es un excelente relato de su vida, que humaniza mucho una figura que no tuvo más remedio que ser polémica. Tiene especial interés para el lector enterarse de por qué Esther y Eva Hoffe recibieron la herencia de Kafka; ahí hay trabajo conjunto, afecto, amor filial, generosidad y compañía. Nada literario, pero sí determinante de su participación en esta historia.
La larga batalla por la herencia
Las discusiones legales en torno a la herencia del escritor checo comenzaron cinco años después de su muerte en 1968, en Tel Aviv, a los 84 años. La Biblioteca Nacional Israelí solicitó a los tribunales de su país que aquel legado pasara a s sus manos. Brod había manifestado, en distintas ocasiones, que quería que los archivos pasaran a alguna institución alemana o israelí, pero en los hechos se los legó a Esther Hoffe, su secretaria por muchos años. Aunque ella tenía algunos de los papeles en su casa, la mayor parte había sido depositada por Brod en cajas fuertes suizas; y había cedido un gran número de manuscritos a la Biblioteca Bodleiana de Oxford (ahí están, por ejemplo, los manuscritos de los diarios y los de América y El castillo). Los tribunales fallaron a favor de Esther, que podía hacer lo que quisiera con los papeles. Puso a la venta algunos, como el manuscrito de El proceso, en 1988, un suceso que tuvo repercusiones mundiales, acusaciones cruzadas, amenazas telefónicas y el muy fundado temor de que algún dueño de una gran fortuna se lo adjudicara y lo guardara en una caja fuerte, lejos para siempre de los ojos de los estudiosos. Tras una hábil estrategia de participación, El Museo de Literatura Moderna de Marbach, Alemania, compró el manuscrito por un millón de libras esterlinas (dos millones de dólares de la época), el precio más alto jamás pagado por un manuscrito, pero la mitad del que esperaban Esther Hoffe y Sotheby’s. El segundo puesto también corresponde a Kafka: las 500 cartas que le escribió a Felice Bauer se subastaron en 605 000 dólares en año anterior en Nueva York. No deja de ser paradójico que se trate de un escritor que apenas publicó en vida y que en su momento recibió escasísima atención de la crítica y de sus pares.
A la muerte de Esther a los 101 años, en 2007, sus hijas emprendieron un trámite que presumían simple, pero que se convirtió en una pesadilla: legalizar la herencia de Esther. Apareció un nuevo testamento de Brod, que especificaba con claridad que quería que su archivo pasara a manos de la Biblioteca Nacional de Israel. Por otra parte, Eva Hoffe estaba en negociaciones con el Fondo Marbach, que quería comprar tanto los manuscritos de Kafka como los de Brod. En su testamento, Esther autorizaba ese traspaso, pero sujeto a varias condiciones. Todos ellos fueron parte del juicio, que se resolvió recién en 2016.
Hubo argumentos legales, nacionales y culturales. Hasta qué punto Kafka puede ser considerado un escritor judío. Hasta dónde Israel, donde no hay una edición local de las Obras completas de Kafka, puede reclamar como parte de su herencia cultural el trabajo de un escritor que murió mucho antes de la fundación de aquel Estado. Qué puede ser considerado patrimonio nacional y qué no. ¿Por qué Eva no podía disponer de su herencia? ¿Cómo han sido las relaciones entre Alemania e Israel? Durante décadas, hablar alemán en Israel era considerado una grave ofensa, pero, a medida que las nuevas generaciones reemplazaron a las que sufrieron directamente el Holocausto, comenzó a trazarse un diálogo siempre difícil y complejo que afloró con claridad durante el juicio por la herencia, con mucha prudencia por la parte alemana. ¿Es Kafka más alemán que judío? Y acá la cuestión se torna todavía más compleja. Balint cita a Aharon Appelfeld, quien comenzó a leer a Kafka en los años cincuenta. “Me sentí cercano a él desde el primer momento”, le contó a Philip Roth. “Me hablaba en mi lengua materna, el alemán, no el de los alemanes, sino el del Imperio Habsburgo, el de Viena, Praga y Chernivtsí [la “pequeña Viena”, ciudad ucraniana], con su entonación especial, que, por cierto, los judíos trabajaron duro para crear”. ¿Cómo vivió Kafka el judaísmo? A su padre le reprochaba su práctica superficial de la religión y nunca se sintió, como Brod, parte del movimiento sionista. Pero luego conoció a una compañía de teatro de Lemberg, de actores yidis (así castellanizó la RAE el yiddish) y se fascinó tanto con ellos como con aquella lengua que comenzó a aprender de inmediato. De nuevo, y Balint lo expone muy bien, se cruzaron aquí las interpretaciones ajenas a la obra, como reclamaba Walser, y lecturas que se articulan desde otros sustratos, religiosos o filosóficos, que, aunque iluminan, también recortan al escritor sobre una sola escena.
¿Y qué se puede sacar en limpio?
Más allá de la maraña legal, que es siempre árida, el libro de Balint es una investigación acuciosa y un relato muy ameno que sirve para aproximarse, desde algunas líneas particulares, a la vida y a la obra de Kafka, un escritor que parece tener tantas vidas como biografías se han escrito sobre él. En general, por lo que he visto, hay una tendencia a alivianar la imagen de escritor atormentado y depresivo que se cultivó durante muchos años. No tuvo —en el relato de los hechos— una vida tan distinta a la de sus contemporáneos. No fue capaz de casarse y ahí hay una gran pregunta, pero convivió con Felice Bauer y tuvo amantes y novias. Su incapacidad de comprometerse formalmente calza con una pauta más general en su caso —la extrema conciencia de sí mismo y de las dificultades para encontrar el sentido de las cosas, dicho de manera muy gruesa—, pero no significa, en modo alguno, que no fuera capaz de mantener relaciones estrechas y profundas con mujeres. No fue una especie de monje místico, no. Y eso también aflora, en alguna medida, en los episodios biográficos que Balint recoge para mejor ilustrar lo que estaba en juego en la disputa por los papeles de Brod.
Fue una disputa larguísima, que se prolongó por décadas, en torno a bienes patrimoniales. Yo creo que la obra de Kafka está fuera de los papeles en que la escribió. En un museo de Filadelfia vi el manuscrito del Ulises de Joyce, los de varias obras de Joseph Conrad y una carta de Lewis Carroll. No me emociona particularmente el asunto: sin duda que tienen un enorme valor para estudiosos y editores para fijar los textos con los originales a la vista, pero —creo yo, puedo estar muy equivocado— no tienen el aura de una pintura, por ejemplo. La obra literaria es idéntica más allá del soporte que la contiene (el tupper del libro, como lo expresó de manera brillante un ilustre académico criollo). Me gustó el libro de Balint no por lo que estaba en juego, sino por la puesta en escena. Es difícil tomar partido. Esther, sobre todo, quiso enriquecerse con una herencia que le llegó de rebote; y Eva argumentaba que, si a alguien le regalan un Picasso, ¿por qué no podría venderlo? Donde algunos ven solo avaricia, yo creo que también está el intento de aferrarse a una historia de afectos y regalos en donde no había tantas buenas razones para inmiscuirse, sobre todo si, finalmente, todos esos papeles iban a terminar en fondos académicos de libre acceso para los especialistas, restaurados y cuidados para su permanencia en el tiempo. Por otro lado, como varios se preocuparon de dejarlo claro, las Hoffe, durante medio siglo, “no han tenido ni idea de cómo cumplir con su responsabilidad cultural”.
Hubo guerra sucia en el asunto. Acusaron a Eva de mantener oculta una cantidad considerable de manuscritos inéditos de Kafka, pero, tal como se comprobó cuando se pudo revisar íntegramente los papeles heredados, no había ninguna obra inédita. Reiner Stach indicó que aunque en 1990 “disponía de un catálogo exacto de todo el legado, hasta hoy [2016, cuando escribió el Prefacio a la edición española] ha habido pocos (aunque importantes) documentos a los que haya podido tener acceso”. Balint también detalla que algunas cartas del legado fueron publicadas a lo largo de las disputas legales. Stach agrega después que, aunque tuvo que escribir su biografía sin poder ver todo el legado de Brod, en realidad no eran tan importantes las fuentes primarias por la abundancia de fuentes secundarias; probablemente ahora pueda aquilatar hasta qué punto su percepción era correcta. Porque, claro está, hay un desenlace. Eva Hoffe perdió la prolongada batalla legal y, con ello, también la perdió el Fondo Marbach. Todos los papeles objeto de la disputa legal están ahora en la Biblioteca Nacional Israelí y se pueden consultar en línea. Lo más novedoso son algunos dibujos de Kafka y unas pocas páginas más. Eva, que ya tenía 82 años, quedó devastada. “Me he sentido desde el inicio del proceso como un animal al que llevan al matadero”, le dijo a Balint.
Eva Hoffe visita la tumba de Max Brod
Eva murió dos años después, de cáncer. Cuando por fin abogados y bibliotecarios entraron al departamento de las Hoffe, encontraron un panorama terrible. Cucarachas, un refrigerador en desuso repleto de papeles, cajas y cajas en pésimo estado de conservación. De Kafka quedaba poquísimo (un breve relato autobiográfico de sus años de estudiante, un par de postales, la crítica a la obra de un amigo escrita en la parte trasera de un folleto). Casi todo era de Brod, sus cartas, decenas de cuadernos de diarios, borradores de libros. En Alemania aparecieron cajas de papeles robados del departamento de las Hoffe, que fueron entregadas a la Biblioteca Nacional de Israel, igual que el contenido de cuatro cajas fuertes en Suiza, tras otro intrincado episodio de disputas legales que culminó en 2019.
En las páginas finales del libro, Balint vuelve al carácter irreductible de la obra de Kafka y a su ausencia de domicilio. Toda la disputa judicial en torno a los restos materiales de su obra, no exenta de ironías, suponía “adoptar una actitud propietaria hacia un escritor absolutamente comprometido con el rechazo a un domicilio fijo” y más todavía cuando el concepto de obra le fue tan ajeno, a tal punto que siempre prefirió el fragmento, la reescritura, el doblez, a la perfección de la obra cerrada. En el prólogo a Obras Completas III. Narraciones y otros escritos, Jordi Llovet redondeó esta idea: “No hay diferencias muy ostensibles, salvadas las excepciones, entre los textos que Kafka llegó a publicar, sean del género que sean, y los miles de páginas que dejó esbozadas y sin publicar: todo atenta contra el carácter clausurado de la «obra», ya en la medida en que todo es escritura esbozada, ya en la medida en que toda narración, por aparentemente «completa» que sea, se abre a una dimensión exegética interminable”. O, como dijo Shimon Sandbank, uno de los mejores traductores de Kafka al hebreo según Balint, es un autor “lo suficientemente grande como para que nunca tengamos razón sobre él”. Para esa exégesis inacabable, bien puede ser importante conservar hasta la postal donde saluda a su familia o hasta el último dibujo que trazó en papeles sueltos; o puede que no, puesto que en ese continuo reenvío de sentidos lo que hay, que ya es mucho —gracias, Max, de nuevo—, nunca dejará de ser insuficiente. En buenas cuentas, siempre se puede volver a Kafka.
Fuentes
El último proceso de Kafka. El juicio de un legado literario
Benjamin Balint
Ariel, Barcelona, 2019. Traducción de Joan Andreano
Descripción de una forma. Ensayo sobre Franz Kafka
Martin Walser
Coyoacán, México D.F., 2000. Traducción de H.A. Murena y David Vogelmann
Autores, libros, aventuras. Observaciones y recuerdos de un editor, seguidos de la correspondencia del autor con Franz Kafka
Kurt Wolff
Acantilado, Barcelona, 2010. Traducción de Isabel García Adánez
Kafka. Los primeros años. Los años de las decisiones. Los años del conocimiento
Reiner Stach
Acantilado, Barcelona, 2016. Dos volúmenes. Traducción de Carlos Fortea
Obras Completas III. Narraciones y otros escritos
Franz Kafka
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2003. Traducciones de Adam Kovacsis, Joan Parra Contreras y Juan José del Solar. Edición dirigida por Jordi Llovet y al cuidado de Ignacio Echevarría
Correspondencia 1933-1940
Walter Benjamin, Gershom Scholem
Trotta, Madrid, 2011. Edición y notas de Gersom Scholem. Traducción de Rafael Lupiani
Costas extrañas. Ensayos, 1986-1999
J.M. Coetzee
Debate, Barcelona, 2004. Traducción de Pedro Tena
¿Qué es el estructuralismo?
Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, Dan Sperber, Moustafa Safuan, François Wahl
Losada, Buenos Aires, 1971. Traducción de Ricardo Pochtar y Andrés Pirk